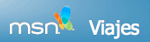Groenlandia: ruta hacia lo desconocido
Publicado en 01. ene, 1970 por Sebastián Álvaro en General
El atractivo de lo sencillo
Es agosto en Groenlandia y el invierno ya se adivina. Una inmensa marea de témpanos de hielo y aguanieve se aglomera a lo largo la costa oeste, en el remoto glaciar Eqi. A unos 240 kilómetros sobre el Círculo Polar Ártico, a los barcos les cuesta llegar hasta el solitario campamento instalado entre unas rocas cercanas. Vivo, potente, activo, el glaciar ruje, cruje y estalla escupiendo hielo. Retumba como la dinamita en estos vientos salvajes, como un gigantesco y atronador ejército acercándose. Es una enorme e impenetrable muralla de mármol blanco más alta que la torre Eiffel.
No es de extrañar que el grupo de estudiantes de ciencias daneses que regentan el campamento estén obsesionados con Juego de Tronos. Por las tardes los veo entusiasmados con sus caras rojizas, luchando entre sí con espadas de madera sobre las rocas que sobresalen del glaciar, riendo y disfrutando del privilegio de estar aquí. La inmensidad del aire libre y limpio, los meses lejos de cualquier ciudad, familia o ruido mecánico, la confusa memoria de los días árticos sin amanecer y lunas que nunca se desvanecen. Y ahora este exquisito y breve otoño, animado por aves locales como los arnoldos árticos o el ocasional gorrión diminuto.
Groenlandia es la isla más grande del mundo, pero sólo está habitada la costa, bordeada de fiordos. Apenas 56.000 personas viven en más de un millón de kilómetros cuadrados, la mayoría en el suroeste. Esta división autónoma de ultramar del reino de Dinamarca –aunque no es miembro de la Unión Europea– depende, principalmente, de las subvenciones e importaciones danesas y más del 80 por ciento de su economía se basa en la pesca y en la caza de subsistencia, también de ballenas, focas.
La mayoría de los visitantes paran en la capital, Nuuk, para ver auroras boreales de color púrpura y verde, y viajar en trineo a asomarse al infame centro de la isla: el campo de hielo, contenido en un bloque de más de tres kilómetros de espesor, y alimentado constantemente por capas de aire comprimido y nieve que presionan hacia el interior con una fuerza que contorsiona el centro de la isla. Más al norte, las auroras boreales son de un blanco celestial y el aire incandescente se extiende lejos, muy lejos, en una inmensidad centelleante. Durante milenios, casi nadie llegaba hasta aquí, pero ahora, durante el verano y el otoño, cuando la línea costera se queda sin nieve, arriban los barcos con curiosos excursionistas que se alojan en el puñado de sencillos refugios de madera de Eqi.
Desde ahí hacen incursiones hasta la morena del glaciar o hasta los lagos de las montañas, para luego, por la tarde, reunirse alrededor del calor de la estufa de la cabaña de la comunidad a conversar con placer y vodka, y mostrar los tesoros encontrados en sus paseos, reliquias insoportablemente evocadoras de expediciones perdidas. Un esquí antiquísimo, tallado en materia volcánica. Una lata sin abrir de sirope de limón, de antes de la Primera Guerra Mundial, enriquecido con vitamina C para combatir el escorbuto. Aunque lleva décadas en retirada debido al cambio climático, el glaciar de Eqi ha sido objeto de estudio y reverencia. Enfrente, sobre los acantilados negros se levanta una cabaña de madera que se mantiene en pie gracias a unas cuerdas deshilachadas. Fue parte de la expedición francesa al Ártico de 1948. En el interior, las paredes desnudas están manchadas de un amarillo desgastado debido a las largas y solitarias horas y décadas; y garabateadas por todas partes con grafitis que sugieren el inmenso desconcierto espiritual de hallarse varado en este extraño lugar del país más septentrional del mundo. “No sé nada de nada”, escribió alguien en letra desesperada, “soy una carga inútil”.
Mientras leo esto, trozos de hielo y fragmentos del glaciar cercano caen estremeciendo la cabaña donde me encuentro. En la estantería se ven restos de la actividad pasada. Un cangrejo disecado me devuelve a aquellas noches eternas en torno a estofados de pescado y cigarrillos. Mientras, reflexiono sobre cómo en Groenlandia ‘mañana’ y ‘noche’ son meras palabras carentes de significado. Dependiendo de la época del año, hay noches detenidas eternamente en la luz del crepúsculo, y días que no se molestan en empezar de nuevo. A veces el sol no es ni siquiera eso, sino un espejismo, y sus rayos, un oasis suspendido en la atmósfera. “Aquí, en mitad del hielo, 1949”.
En el largo viaje hasta Eqi me había detenido en el pueblo de Ilulissat, con su famoso fiordo y alrededor de 6.000 perros de Groenlandia –una raza autóctona pariente de los huskies de Siberia y de los Malamute de Alaska–, atados en las puertas de las casas. Estaban delgados y asalvajados tras un verano de escasa comida y hambrientos de nieve y caza. Era por la tarde y todo el pueblo estaba en el mar pescando fletán. Caminé durante horas entre los perros. Llamó mi atención una flor peluda: ‘algodón ártico’ le llaman, o suputi en lengua inuit. Estas bolas de inmaculada pelusa blanca son tan numerosas que los campos rocosos que mueren en el mar helado parecen océanos de espuma. En las viejas historias de los inuit, el cielo no es mucho. ¿Y el mar? Creador de vida, lugar de sueños. Me senté en la orilla con Nikolena, una joven groenlandesa cuya familia llevaba muchos años viviendo en Ilulisat. Su conversación, adolescente e intensa, confundía el tiempo pasado con el presente. Me contó que dentro de los iglús la temperatura solía ser tan alta que los hombres, las mujeres y los niños llevaban tangas de piel de foca.
Cuando los perros comenzaron a inquietarse y a gimotearle a la noche, nos alejamos del barullo pasando por delante de secaderos de pescado en jardines de cabañas de colores, y cafés en los que preparaban ballena a la plancha. En los porches colgaban cráneos de buey almizclero, una especie de bisonte que los esquimales de Alaska llamaron oomingmak o ‘el animal con la piel como una barba’.
“Siku”, me dijo Nikolena con su voz baja e insistente, repitiendo con indulgencia algunas de mis palabras favoritas del inuit.Siku significa hielo. Quaqag: montañoso. Mientras barrían la sangre y la grasa de una ballena minke sobre la cubierta de un barco en la bahía, los pescadores fumaban y escuchaban una emisora de radio que ponía canciones de Hank Williams. “¿Qué es lo más raro que has visto a través de un agujero en el hielo?”, le pregunté a Fari, de 29 años de edad, mientras ensartaba pequeños abadejos en los anzuelos. Esperaba que respondiera que un narval, con su colmillo espiral de marfil sobresaliendo de su mandíbula superior, antaño codiciado como una reliquia de unicornio. Durante un largo rato no dijo nada. Sus ojos estaban perdidos en lontananza, en una puesta de sol color azafrán. En el suelo, junto a sus pies, descansaban cuatro patas de foca cortadas. “Un hombre”, dijo por fin. “Un pescador congelado. Debió de haberse caído de un barco años antes”. Fari sólo se encogió de hombros. Para el sagaz groenlandés, se trataba de justicia y equilibrio: cazas, tomas vida ajena, y un día te toca a ti dar la tuya.
De nuevo en Eqi, nos encontramos tan cerca del final de la temporada que sólo quedamos unos pocos: los niños daneses, un par de franceses que han venido a pasear y un trío de naturalistas japoneses. Pronto será imposible sortear las aguas heladas a menos que se utilicen trineos tirados por perros. No hay carreteras en Groenlandia. Como las estaciones están tan marcadas, aquí el otoño pasa muy rápido, un lapso de tiempo mágico en el que las montañas que nos rodean resultan despiadadas y ensimismadas. En torno a la estufa de la cabaña comunitaria observo a un joven e ingenioso chef cocinar raíces escalfadas en vinagre de manzana y un gran estofado de reno. Me estoy armando de valor ante la emocionante sensación de vulnerabilidad que sentiré en el camino de regreso al sur, tal y como la sentí en el tambaleante barco que me trajo lentamente hasta aquí a través de estos mares repletos de icebergs. ¡El viento! Sólo he sentido algo ligeramente parecido en Moscú a mediados de la década de los 80, cuando corría congelada por la Plaza Roja en pleno diciembre, tras haber cambiado, sin pensarlo bien, mi abrigo por una insignia de la Internacional Juvenil Comunista.
Article source: http://www.msn.com/es-es/viajes/ideas-de-viajes/groenlandia-ruta-hacia-lo-desconocido/ar-AAmSNBz?srcref=rss